La mujer y el conflicto armado
- Luz Ena Pinto Suarez
- 17 jul 2018
- 32 Min. de lectura
Reparación desde un enfoque de género

El conflicto armado en Colombia data desde la década de los años 50. El surgimiento de las guerrillas, ha venido generando un impacto negativo en la sociedad colombiana, y en especial en el caso de la población civil, en especial en las zonas rurales. Ésta ha tenido que convivir con fenómenos como el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito de menores, la violencia sexual hacia la mujer, entre otros.
Ello ha generado una vulneración sistemática de los derechos de grupos poblaciones que históricamente han sido blanco de diversas formas de discriminación. Dentro de estos se destacan las mujeres, quienes han tenido que vivir en luchas constantes para el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales y humanos, de manera igualitaria. El Estado Colombiano, no ha sido ajeno a la afectación de los derechos de la población civil. Desde casi el inicio del conflicto armado, éste se ha preocupado por lograr acuerdos de paz.
Los primeros frutos de ello se vieron con el proceso de paz, iniciado en el año 2000 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. La desmovilización de este grupo al margen de la ley y la puesta en marcha de los parámetros de la justicia transicional, dejaron entrever la situación real de la vulneración de los derechos de la población civil, en especial los relacionados con crímenes de lesa humanidad contra grupos especiales de protección como las mujeres.
Para lograr reparar estas vejaciones contra los Derechos Humanos, se ha venido forjando un marco jurídico para la paz, en el que se busca establecer con claridad los parámetros de la denominada justicia transicional, y los elementos que componen la verdad, la justicia y la reparación. Éstos se consolidan como los tres pilares fundamentales para lograr el equilibrio entre la consecución de la paz y el derecho de quienes han sido víctimas al reconocimiento de los daños morales y económicos causados con la disputa que mantiene el Estado con los grupos al margen de la ley.
Dentro de la construcción de este marco jurídico, se destaca como uno de los primeros avances, la ley 975 de 2005, conocida como la “ley de justicia y paz”. Con su aplicación como norma de justicia transicional para el proceso de desmovilización de las autodefensas de Colombia, se evidencian índices alarmantes de afectación de los derechos humanos y fundamentales de género, que dejan entrever el grado de barbaridad y desidia con el que son tratadas las mujeres en el seno del conflicto armado (Ramírez, 2009). Su rol dentro de estos grupos armados, va desde ser víctimas de violencia sexual (inducción a la prostitución, trata de personas con fines sexuales, acceso carnal violento, inducción al aborto, entre otras), de servidumbre y esclavitud, e inclusive a la coacción en la comisión de delitos.
Las mujeres desde hace décadas han sido víctimas de varias formas de violencia. Su enfoque diferencial ha ameritado que los Estados tomen medidas de reivindicación de derechos, que tengan en cuenta su especial condición de población vulnerable, sino las necesidades reales de lo que implica una verdadera reparación integral con enfoque de género. El conflicto armado como escenario de violación de derechos de la mujer no es la excepción, en especial cuando este ha sido uno de los episodios con mayores índices de afectación de derechos de las mujeres (Unidad de Victimas, 2014).
El precedente normativo, que busca dar una aplicación real a la reparación con enfoque de género es la ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 13, de esta disposición se señala con claridad que la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, debe hacerse con atención a un enfoque diferencial, en especial en grupos poblacionales en condiciones de indefensión, con orientación sexual o condiciones especiales, que ameritan una mayor acción por parte del Estado en materia de reparación. Dentro de estos grupos diferenciales, se encuentran las mujeres víctimas del conflicto armado.
Si bien es cierto, la consagración de un enfoque diferencial de género en la ley de reparación de victimas es un gran avance en el reconocimiento de este grupo poblacional, como merecedor de una reparación de acuerdo con sus necesidades como mujeres, el cuerpo de esta norma no señala mayores elementos que concreten ello en la realidad. En atención a ello, el problema de investigación que se busca abordar consiste en el siguiente interrogante: ¿Qué parámetros deben ser tenidos en cuenta para hacer efectiva la reparación integral a las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, que señala la ley 1448 de 2011?
En esa medida, el objetivo general que persigue esta investigación es el de analizar cuáles son los elementos que deben ser tenidos en cuenta por el legislador colombiano, para lograr una verdadera reparación integral de la mujer víctima del conflicto armado, a partir del análisis de los parámetros que para el efecto consigna la ley 1448 de 2011.
Para lograr ese objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: (i) indagar cual es el rol de la mujer en el conflicto armado y las conductas que conllevan a su victimización, (ii) determinar cuáles son las falencias o vacíos que tienen las medidas de reparación integral con enfoque de género establecidas en el marco jurídico para la paz y en especial en la ley 1448 de 2011 y, (iii) proponer parámetros o ítems a tener en cuenta que fortalezcan las medidas de reparación integral, para que estas tengan una verdadera vocación de protección de género.
Si bien es cierto tanto mujeres como hombres han tenido que sufrir las consecuencias del conflicto armado, no se puede desconocer que las mujeres han tenido que soportar con mayor rigor los embates de la guerra (Salcedo, 2013; Londoño, 2005). Es por ello que se considera necesario analizar las condiciones de las que se podría partir para una reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto armado, a partir de un análisis de la normatividad vigente en materia de reparación de víctimas.
En esa medida, se considera que el tema propuesto tiene una relevancia jurídica, que radica en la necesidad de realizar propuestas de mejora a la legislación actual, que contribuyan a que las mujeres tengan un acceso real a una reparación integral, y a que los delitos de los que son víctimas no sean solo analizados de una manera general (como lo señala la ley 1448 de 2011), sino con un enfoque real de género.
En atención, al enfoque que se le da a esta investigación, la metodología a la que se acude es de carácter cualitativo, ya que lo que se busca es realizar un análisis tanto de la situación y rol que desempeñan las mujeres víctimas del conflicto armado, así como de las medidas que existen en la actualidad para la reparación de este grupo poblacional. En ese sentido, se realizará una revisión sistemática de precedentes doctrinales, jurisprudenciales y legales, bajo un enfoque crítico, que permita al lector conocer con claridad los estándares actuales de reparación y sus posibles deficiencias, y con base en ello, las medidas que se consideran idóneas para subsanar estos.
La reparación integral con enfoque de género: la condición de víctima de la mujer y su derecho a ser reparada.
Frente a la reparación integral, se han proferido bastantes pronunciamientos en la doctrina y en la jurisprudencia, sin embargo, el tema de reparación integral de mujeres víctimas del conflicto armado, ha sido poco explorado. La reparación integral tiene dos connotaciones, la de ser individual y la de ser colectiva. Cuando se trata de la reparación individual, ésta se encuentra relacionada con el resarcimiento de los daños ocasionados en específico a una persona determinada (Estrada, Ibarra, Sarmiento, 2003). Por su parte cuando se habla de una reparación integral colectiva, lo que se espera del Estado es la adopción de medidas orientadas, a restaurar e indemnizar los derechos de la colectividad que solicita la reparación. (Pachón, 2005)
Joinet (2002), considera que el alcance de este derecho a la reparación integral, debe extenderse al resarcimiento efectivo de todos los daños y menoscabos que haya sufrido la víctima, mediante la adopción de herramientas, que se encuentren orientadas a desaparecer en la medida de lo posible los efectos que produjeron la violación de derechos de ésta. Dentro de estos dos escenarios confluye una condición en común, y es la de que siempre quien solicita la reparación tiene la connotación de ser víctima.
El estatus de víctima en el ordenamiento jurídico colombiano se incluyó dentro de la Constitución Política de Colombia, mediante el acto legislativo No. 03 de 2002, que establece normas relativas al nuevo sistema penal acusatorio. Posteriormente con la ley 906 de 2004 contentiva del Código de Procedimiento Penal, define que se entiende por víctima, señalando que éstas hacen relación a las “(…) personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual y colectivamente hayan sufrido daño como consecuencia del injusto” (Ley 906 de 2004, art. 132).
Esta definición viene a ser complementada con la que trae la Ley 975 de 2005, que además de adoptar la hecha por el Código de Procedimiento Penal, señala de manera más específica los daños que deben consistir en “(…) lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales” (Ley 975 de 2005, art. 5).
En el año 2011 el legislador vuelve a retomar la definición de víctima, señalando que éstas corresponden a “(…) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño (…) como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado” (Ley 1448 de 2011, art. 3).
En primer lugar, es necesario precisar la condición que tiene la mujer dentro del conflicto armado, ante los escenarios donde se presentan violaciones a sus Derechos Humanos, como víctima. Esa condición de víctima, hace acreedora a la mujer del derecho a la reparación integral, la cual en el campo jurídico se traduce en la facultad que ésta tiene para acudir a la jurisdicción, con miras a que le sean indemnizados los daños ocasionados con la vulneración de sus derechos (Sánchez, Oliveros, 2014). Estas acciones deben encontrarse fundamentadas en parámetros legales claros para que se pueda hablar de verdaderas garantías que puedan ser solicitadas ante la jurisdicción.
La Corte Constitucional como máximo intérprete de los derechos fundamentales, ha proferido significativos avances en materia del reconocimiento de las mujeres como víctimas en el contexto del conflicto armado, en especial cuando ésta ha sufrido flagelos como la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Uno de los antecedentes más importantes que profirió la Corte Constitucional, se encuentra consignado en la sentencia C – 400 de 2003, mediante la cual se realiza un estudio de constitucionalidad de la ley 589 de 2000, donde finalmente la Corte decide declarar exequibles los delitos de genocidio, desplazamiento forzado, tortura y genocidio. En el año 2004, la Corte ya fija un parámetro de protección a la mujer en el conflicto armado, con ocasión del desplazamiento forzado, dándole la connotación de ser un sujeto especial de protección por su situación de indefensión, a saber:
También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑ que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional”, para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado” En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional
(Corte Constitucional, T – 025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
En el auto 092 de 2008, la Corte haciendo seguimiento de la sentencia T – 025 de 2004, vuelve a retomar el caso de atentados contra la mujer dentro del contexto del conflicto armado, señalando expresamente la necesidad de que las autoridades adopten los mecanismos jurídicos necesarios para poder atender sus requerimientos, de verdad, justicia y reparación, y para darle la relevancia que se merece a los fenómenos que se presentan dentro del conflicto armado como es el caso de la violencia sexual a las que se ven sometidas. (Corte Constitucional, Auto 092 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
Otro reconocimiento de su condición de víctima y de sujeto especial de protección de la mujer en el conflicto armado se encuentra en la sentencia T – 496 de 2008, y del deber que tiene el Estado de garantizarles una protección real y efectiva como víctimas del conflicto armado, a saber:
Los problemas generales que experimentan las mujeres por su condición de género en una sociedad con las características estructurales de la colombiana, se ven seriamente magnificados por la vulnerabilidad inusitadamente alta a que están expuestas en el contexto del conflicto armado, circunstancia que impone a las autoridades públicas el deber de emprender acciones integrales, racionales, coordinadas y cuidadosamente diseñadas para atacar en forma directa los factores que generan el impacto diferenciado de la violencia desplegada por el conflicto armado sobre las mujeres colombianas (Corte Constitucional, T - 496 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño)
Pronunciamientos similares, se encuentran en las sentencias T – 234 de 2012 y C – 781 de 2012, en los que se proyecta una misma afirmación: es necesario y prioritario que el Estado evalué y adopté las medidas necesarias para garantizarle a las mujeres víctimas del conflicto armado, la reparación, la verdad y la justicia, que en sí comprende el concepto de reparación integral.
La condición de victimización, de la mujer en el conflicto armado, tiene sus raíces dentro de del sistema patriarcal que aún es preponderante en Colombia, en especial en los sectores rurales donde con más crudeza se siente el conflicto armado. Esta condición de inferioridad de la mujer, proviene de esquemas sociales en los que la dominación masculina ha sido el común denominador. Ya lo decía Bourdieu (1998, p. 98), al decir que “(…) el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya”, y por ello en una división funcional en lo económico, político y social, que ponen a la mujer en una situación de inferioridad frente al hombre (Ibarra, 2009).
En ese contexto la mujer se ha considerado como el ser que depende del sexo masculino, y por ende como el sexo débil (Reyes, 2010), que se encuentra sujeta a los designios del hombre por su estado de debilidad y cuidado (Castellanos, Accrosi, 2007), que se ve acrecentado en las zonas rurales, donde el rol de la mujer aún se mantiene en su mayoría sujeta en una relación de sujeción al hombre (Díaz, 2002), relegadas a unas funciones de crianza de los hijos y de reproducción (Ramírez, 2001).
En el contexto del conflicto armado, la mujer además de ser víctima de actores atroces de los grupos al margen de la ley, también se han visto victimizadas dentro de las filas de estas agrupaciones delincuenciales, donde se han visto sometidas a conductas de violencia sexual por sus propios compañeros, al uso coactivo de anticonceptivos, e incluso a la práctica de abortos sin su consentimiento (Guzmán, Barraza, 2008), que la han relegado a un mero instrumento doméstico, dejando a un lado su dignidad y condición de ser persona y más aun de ser mujer.
Sumado a ello, la victimización de la mujer en el conflicto armado, también se ve reflejada en los cambios intempestivos de sus proyectos de vida, que se ven seriamente afectados, cuando son víctimas de los delitos que comúnmente les afecta en dicho contexto, como lo son el desplazamiento forzado, los delitos relacionados con la violencia sexual, o cuando son separadas de sus familiares, en los casos de secuestro u homicidios de los mismos (Centro de Memoria Histórica, 2013).
Eso demuestra que además de la discriminación (si es que se puede llamar así), que han sufrido históricamente, el conflicto armado acentúa en mayor medida su victimización, y la generación de estereotipos que demuestran una marcada tendencia a la instrumentalización de la mujer, y a ver su utilidad como tal y no su esencia de ser persona. Al respecto Amnistía Internacional (2004, p. 8), señala que “(…) las mujeres y las niñas en Colombia son víctimas de la violencia doméstica y de la violencia basada en la comunidad. Pero el conflicto exacerba estas formas de violencia y el estereotipo de género que las sustenta”, más aún cuando el condicionante de la violencia es su condición de género, lo que en otras palabras se refleja en la violencia contra ella por el hecho de ser mujer.
La victimización de la mujer en el contexto del conflicto armado se presenta en tres escenarios. El primero de estos es el denominado deshumanización de la mujer, que pretende despojarla de su grupo familiar o coaccionarla bajo amenazas para que realice algo so pena de asesinar a sus seres queridos (Uribe, 2006). La segunda forma es el desplazamiento forzado, que conlleva a la mujer y a su núcleo familiar a migrar a otros lugares, con el fin de preservar su vida y a la de sus familiares, que la obliga a cambiar el rol que venía desempeñando al momento, en especial cuando el desplazamiento se realiza de la zona rural a la zona urbana, donde las posibilidades de ocupación disminuyen por el grado de educación, cultura y demás condiciones sociales que se mantienen en las zonas rurales, y que no concuerdan con las de las grandes ciudades (Céspedes, 2010).
También se encuentra la violencia sexual, donde el cuerpo de la mujer es instrumentalizado y usado con la finalidad de satisfacción sexual, y con el propósito de someterla a un trato cruel para dejar en claro la superioridad de victimario (Coral, 2010). De estos tres escenarios queda claro que la mujer en el marco del conflicto armado tiene varios frentes de victimización como madre, esposa, y como mujer en sentido estricto, y que todos los vejámenes que contra ella se cometen, se relacionan con su condición de género.
Ahora si bien es cierto, el Estado no está en la posibilidad de garantizarle a todas las mujeres del territorio que sus derechos no van a ser vulnerados por los actores del conflicto armado (aunque ese debería ser el deber ser), si puede contribuir con que existan mecanismos jurídicos mediante los cuales se pueda solicitar la reparación integral por la violación de sus derechos fundamentales. En ese sentido a punto seguido se evaluará la pertinencia de los mecanismos actuales que están consagrados en el ordenamiento jurídico y los aspectos se consideran deben mejorarse para lograr una efectiva protección de los derechos de las mujeres como víctimas del conflicto armado.
Conclusiones preliminares
La población femenina en el conflicto armado, ha sido una de las más afectadas en lo que se refiere a la vulneración de Derechos Humanos. Además de las formas de discriminación a las que tradicionalmente se han visto sujetas las mujeres, éstas han tenido que vivir el conflicto armado con un mayor grado de afectación y de victimización. Su condición de mujer, les convierte en un elemento doméstico y sexual, destinado al cumplimiento de labores en función de los grupos armados al margen de la ley.
La violencia sexual, la “cosificación” de la mujer, y el trabajo forzado doméstico, es el común denominador en las filas de los grupos armados al margen de la ley. Con estas y otras formas de agresión la mujer adquiere la condición de víctima y con ello su derecho a que sean resarcidos los daños ocasionados. La especial condición de víctima de la mujer, y la violencia que esta ha tenido que vivir, merece una especial atención por parte del legislador.
En esa medida, el enfoque de género en la regulación de la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado, se hace necesario para que se pueda hablar de una verdadera reparación integral. No se pueden aplicar parámetros generales de reparación, toda vez que las formas de violencia a la que se ve sometida la mujer, por ser mujer, requieren de elementos adicionales que tengan en cuenta su especial condición y su estado de indefensión en el caso de los vejámenes del conflicto armado.
Los mecanismos actuales de reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en el ordenamiento jurídico colombiano: ¿suficientes?
El principal propósito de la reparación integral de una víctima es su dignificación como persona. De ahí que subsista la necesidad de que las medidas de reparación de las mujeres en atención a su género sean enfocadas especialmente para éstas, y que no sean tratadas de manera homogénea con el sexo masculino, por ser éstas un sujeto especial de protección, por su condición de género (Salcedo, 2013). Al respecto Sisma Mujer al respecto indica que la reparación con enfoque de género es una necesidad en un contexto de conflicto armado, principalmente porque en ese contexto la violencia contra la mujer, producto de las relaciones desiguales de poder, se ven acentuadas (Sisma Mujer, 2010).
Este reconocimiento se realiza en la ley 1448 de 2011 en su artículo 13 que indica que debe existir una protección diferenciada de algunos grupos que han tenido que sufrir los vejámenes del conflicto armado en mayor proporción. Para el caso de las mujeres no basta con que se haga mención de ello en la mentada ley, sino que se requiere que existan verdaderos mecanismos dirigidos a su condición de mujer, lo que no se haya muy claro en dicho escenario normativo. Al respecto Sánchez y Oliveros (2014, p. 180) señalan lo siguiente respecto de esta ley:
(…) no se encuentran medidas especiales de protección. Si bien el parágrafo 3 del artículo 31 se prevé la protección para mujeres víctimas de agresión, a la norma le falta especificidad a qué tipo de agresiones, ni tampoco establece la conexión que esto tiene con la ley 1257 de 2008, ni tampoco se hace una distinción de las mujeres excombatientes que han sido víctimas con respecto a las garantías se les puede otorgar para su protección
La invisibilidad de un verdadero enfoque de género es evidente dentro del marco jurídico para la paz. Algunos académicos dan fe de ello en análisis a las etapas del posconflicto en otros Estados, donde las mujeres aun cuando son tenidas en cuenta en materia de reparación, no son objeto de un trato diferenciado. Al respecto Rubio indica lo siguiente:
Si las víctimas en general han ocupado un lugar más modesto en este panorama que los criminales o los excombatientes (quienes a menudo reciben beneficios a través de los programas de desarme, desmovilización y reinserción), entre las víctimas, las mujeres han sido especialmente olvidadas. Es bien sabido que las mujeres han desempeñado un papel decisivo durante las épocas de violencia y de post – conflicto: se ocupan de localizar a las víctimas o de sus restos, intentan sostener y reconstruir las familias y comunidades, y adelantan las labores para desvelar el pasado y exigir justicia. Los programas de reparación destinados a ayudar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos no se han centrado en las formas de sometimiento a las que se reduce con mayor frecuencia a las mujeres, ni están diseñados de forma que incluyan una dimensión de género explícita (Rubio, 2010, p. 23)
Esta diferenciación se hace necesaria en el entendido de que la mujer excombatiente se encuentra en una doble victimización, ya que además de sufrir de atentados contra su sexualidad, y otro tipo de violencias, se encuentran sujetas a un régimen ilegal, que comporta especiales connotaciones, como la de ser víctimas y a la vez victimarios. La inclusión de un enfoque de género en la construcción de la paz en una etapa de pos – conflicto es necesario para que exista una verdadera equidad en materia de reparación e inclusión social y cultural de la mujer. Al respecto Amani indica lo siguiente:
La verdadera paz no significa solamente el fin del conflicto armado sino, más bien, el establecimiento de instituciones sociales durables e incluyentes. Si existen convenciones diseñadas para proteger los derechos humanos de los grupos marginados, en particular de las mujeres, durante el conflicto y después de éste. Sin embargo, los impactos negativos de la guerra, por ejemplo, el desplazamiento forzoso y la VBG, continúan destruyendo a las familias y las comunidades. Intervenciones tales como la ayuda humanitaria, el DDR y el mantenimiento de la paz están orientadas a aliviar el sufrimiento y ayudar en el proceso de reconstrucción, pero cuando son administradas sin consideración al género, pueden, de hecho, exacerbar la inequidad (Amani, 2003, p. 46)
Otra falencia identificada se encuentra en el artículo 33 de esta norma que, aunque hace mención a la participación de las empresas privadas para la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado, no señala con exactitud cómo debe realizarse eso. Piénsese por ejemplo en la posibilidad de concretar ello en incentivos laborales u otras opciones de reintegración social, que contribuyan realmente con su dignificación, como debería suceder en especial en los casos de desplazamiento forzado (Sánchez, Oliveros 2014)
Ahora bien, en materia de reubicación de las mujeres víctimas del conflicto, la ley no hace mayor precisión al respecto, en especial frente a las condiciones de retorno a su lugar de residencia habitual. Ahora si bien es cierto, el retorno a sus lugares de origen, es una medida que se considera resarcitoria de los daños causados (como en el caso del desplazamiento), ello debe analizarse desde todo punto de vista, debiendo prever las especiales condiciones que tiene ésta en los casos de desplazamiento forzado.
Aun cuando la restitución de sus tierras y el retorno a su lugar de residencia, es una medida que en principio se consideraría satisfactoria, su realización implica un análisis de las implicaciones que ello tiene en la mujer, en el entendido de que el lugar donde pudo haberse vulnerado sus derechos es precisamente el lugar al que debe retornar. Por ello se considera que el Estado en su función reglamentaria debió precaver esa situación, y contemplar una posibilidad de reubicación en un lugar diferente de donde sucedieron los hechos. En esa misma línea de pensamiento lo aducen Sánchez y Oliveros (2014, p. 183), al señalar lo siguiente:
La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha determinado a la mujer desplazada como un sujeto de especial protección y mediante el auto 092 de 2008 se señalaron unos riesgos particulares a que tiene mayor incidencia en las mujeres desplazadas. Es así como el artículo 66 que hace referencia a los retornos y reubicaciones no comprende el enfoque diferencial de género, ya que resulta gravoso para aquella mujer que fue violentada, ultrajada y demás, volver al lugar donde ocurrieron los hechos fatídicos sin ninguna garantía especial para su protección
Respecto de la restitución de tierras, como elemento parte de la reparación integral, si bien es cierto esta se contempla para todas las víctimas del conflicto armado como un derecho inherente a su reparación integral. El Estado atendiendo el enfoque diferencial que debe tener la reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado, en el año 2013 reglamentando el mismo, adopta el “Programa de Acceso Especial para las Mujeres, Niñas y Adolescentes a la etapa administrativa de restitución de tierras despojadas”, mediante la Resolución No. 80 de 2013. El trámite especial que allí se dispone, requiere que las mujeres se acerquen a las instancias que lo llevan a cabo, solo para el caso de restitución de tierras, y no por otros casos donde hayan sido victimizadas.
Para efectos de poder acceder a otro tipo de reparación, diferente a la restitución de tierras, deben acudir a la Unidad de Víctimas, para ello, lo que se considera dispendioso y poco eficaz, si se tiene en cuenta las condiciones especiales en las que se encuentran estas mujeres, y que al sujetarlas a trámites innecesarios, optan por no acogerse a los beneficios que establece la ley 1448 de 2011, o prescinden de algún otro beneficio, por el trabajo y el trámite que deben realizar para obtenerlo (Hoyos, 2013).
Ahora bien, en el tema de restitución de tierras, también subsiste otra problemática, y es la titularidad de la tierra. Como se señala en líneas anteriores, en las zonas rurales, aun se maneja con frecuencia el tema de los regímenes patriarcales. En dicho contexto, la titularidad y propiedad de la tierra se encuentra por lo general en nombre del padre, esposo o compañero permanente. En el caso hipotético de que la violencia que se haya generado contra la mujer, haya consistido en el asesinato de su cónyuge, padre o compañero permanente, estas se ven limitadas cuando tratan de obtener la restitución de sus tierras. En ese sentido lo evidencia el Centro Nacional de Memoria Histórica al referirse al proceso de reparación integral de víctimas establecido en la ley 1448 de 2011:
Para algunas mujeres los hechos violentos las llevaron a emprender acciones en el ámbito público sin tener la debida preparación para ello. Muchas mujeres, por ejemplo, narraron las pesadas y dispendiosas jornadas de trámites, averiguaciones y papeleos que tuvieron que hacer para acreditar su situación de víctimas. Algunas mujeres se enfrentaron a los procesos judiciales sin siquiera saber leer o escribir. Especialmente dramático resultó para muchas de ellas acreditar sus propiedades cuando estos asuntos fueron del dominio, casi exclusivo, de los hombres (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 306)
Esta situación de analfabetismo y de desconocimiento total de los trámites que conllevan a una reparación integral, es un elemento que no se puede desconocer en el enfoque de género (Castrellón, Romero, 2016). Como se reitera la mujer víctima del conflicto armado, además de haber sufrido los flagelos de la guerra, se ve constreñida a enfrentarse a trámites dispendiosos que no solo exigen la retroalimentación de los hechos para poder ser consideradas como víctimas (lo que de por sí se considera una revictimización), sino que se ven limitadas por su condición al no ser las titulares de las tierras de las que fueron desplazadas.
Frente a ello, es clara la necesidad de que el Estado, tome en cuenta esta especial condición de la mujer víctima del conflicto armado, y opte por la titulación y restitución de sus tierras una vez comprobado su vínculo con el que fue su esposo, compañero permanente o padre, sin dilaciones injustificadas que puedan ponerlas en una situación de revictimización (Guzmán, Chaparro, 2013). En ese mismo sentido lo considera la Consejería en Proyectos (PCS), al señalar lo siguiente:
Existen situaciones previas que limitan el ejercicio de derechos y vulneran la condición de ciudadanas de las mujeres y que asimismo se han visto agudizadas como consecuencia de los conflictos armados. Entre ellos cabe resaltar el grave problema de la indocumentación de las mujeres rurales e indígenas y las limitaciones que tienen para acceder a la titulación de sus tierras. En este caso la restitución del derecho a la identidad puede resultar un elemento estratégico de carácter transformador de la estructura de exclusión basada en el género (Consejería de Proyectos, 2007., p. 45)
Ahora bien, en la ley de víctimas, se omitió un detalle que se considera significativo cuando se habla de reparación de víctimas del conflicto armado y es el fenómeno del reclutamiento forzado. Esta figura en el contexto de la guerra colombiana, es procedente cuando se habla de niños y niñas que han sido enlistados en las filas de los grupos subversivos contra su voluntad. En razón a ello, estos son considerados como víctimas, del conflicto armado, debido a la situación de coerción a la que se vieron sometidos al momento de su inclusión de los grupos armados al margen de la ley.
Ahora si bien es cierto, el artículo 3º de la ley 1448 de 2011 señala que pueden considerarse como víctimas del conflicto armado “(…) a los niños, niñas o adolescentes que hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad”, esta descripción desconoce un elemento, y es el que corresponde a la perdida de condición de víctima de la mujer, que habiendo sido reclutada menor de edad, se haya desmovilizado siendo mayor de edad.
En otras palabras, la ley 1448 de 2011, le desconoce la condición de víctima a quien hubiere sido reclutado siendo menor de edad, y al momento de su desmovilización, ya fuere mayor de edad, lo que se considera infundado si se analiza que la condición que hace a la mujer víctima, es precisamente que fue objeto de coerción para enlistarse dentro de las filas de los grupos subversivos.
Aparte de las falencias que existen en el marco jurídico actual, existen otros enfoques de género en materia de reparación que no han sido tenidos en cuenta por el Estado Colombiano. Un claro ejemplo de ello es la falta de participación activa de las mujeres en la formulación de las políticas de reparación que deben seguirse en el caso de las mujeres, en las etapas de negociación y de acuerdos de paz, elemento imprescindible para poder aplicar los criterios que orientaran la reparación en la etapa del posconflicto. Goldblatt analizando el caso sudafricano al respecto indica que “la falta de una adecuada representación de mujeres y de organizaciones feministas en las negociaciones de paz y en la creación de la CVR supuso que la justicia de género no estuviera contemplada en el debate” (Goldblatt, 2010, p. 84).
En el caso de Guatemala la participación de las mujeres en los parámetros de la reparación con enfoque de género fue un paso significativo para el reconocimiento de las vejaciones en contra de los Derechos Humanos de la mujer por su condición de mujer (Paz, Bailey, 2010). Aun cuando la participación fue activa, los resultados concretos en materia de reparación con enfoque de género no fueron los esperados, en especial por la subsistencia de creencias culturales de ser innecesario un enfoque diferenciado, ya que dentro de una enunciación neutral se entendían incluidas las mujeres como víctimas y por ende objeto de reparación (Paz, Bailey, 2010).
El caso peruano no es lejano al que se vive actualmente en Colombia en materia de reparación de mujeres víctimas del conflicto armado. Si bien es cierto se adoptan y enuncian criterios de reparación de las mujeres las medidas reales para ello fueron insuficientes en el caso del vecino país. Guillerion al respecto indica lo siguiente:
(...) el análisis de los programas de reparaciones del PIR – CVR muestra una falta global de sensibilidad frente a la realidad social, familiar y comunitaria de la mujer, especialmente de la mujer campesina, quechua – hablante, ya sea víctima directa o familiar de una víctima. El haber desestimado el efecto de viertas violaciones – especialmente la violación sexual – sobre el estatus social de la mujer y sobre su capacidad de acceder a recursos estables y el no haber identificado las tensiones familiares o locales que pueden presentarse en el acceso a la reparación – especialmente la económica – pone de manifiesto la discriminación de género de la CVR en el diseño de su PIR.
Asimismo, el PIR – CVR desarrolla escasas recomendaciones para llevar a cabo la implementación de las medidas de reparación, y menos aún con enfoque de género. Hubiera sido preferible que la CVR, más allá de mencionar como eje transversal para la implementación del PIR el enfoque de género, desarrollara pautas específicas para asegurar que tanto el proceso de identificación de víctimas y beneficiarios como la ejecución de las medidas de reparación individuales y colectivas, partieran del reconocimiento de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los distintos proceso sociales, económicos y políticos y crearan las condiciones necesarias para superarlas (Guillerot, 2010, p. 190)
Colombia está en el mismo camino que la transición que realiza el vecino Estado. Ello pone en alerta de un fracaso en materia de reparación con enfoque de género aun cuando en la ley 1448 de 2011 este enunciado éste. Sin las medidas reales de enfoque de género, el Estado colombiano fomentará inconformidades en el posconflicto en la población femenina. Saffon y Guzmán (2008) llaman la atención de que, en el marco jurídico actual de la paz, el enfoque de género no ha sido tenido en cuenta como debiera haberse hecho, es decir con medidas especiales y destinadas específicamente a resarcir los daños ocasionados a las mujeres por su especial condición y vulnerabilidad, en especial en lo relacionado con el acceso a una justicia real en los casos donde se presentan graves atentados contra los Derechos Humanos.
En ese sentido, el legislador o el Gobierno según sea el caso debe formular políticas estrategias desde la ley y las políticas públicas que propendan por una verdadera protección y atención de la mujer en el contexto del posconflicto, que no solo se remitan a una enunciación, sino a acciones reales que contribuyan con un reconocimiento integral de sus derechos. Para lograr una mayor visibilidad de las mujeres víctimas del conflicto armado, Bautista (2008) al respecto recomienda lo siguiente:
Para lograr un efectivo funcionamiento en atención y protección de las víctimas, particularmente de las mujeres que acuden a la denuncia, es importante concentrar la coordinación de los programas de atención en una sola entidad. Esta entidad deberá continuar los programas que están en curso, ampliar su cobertura e intentar superar sus falencias, identificar víctimas e inventariar los daños sufridos (Bautista, 2008, p. 100)
Estas y otras iniciativas de orden político y legal contribuirían a que exista una verdadera reparación integral en la población femenina víctima del conflicto armado. Jimeno (2008) indica que la mejor forma de formular todas estrategias y entidades encargadas es a través de una política pública que desarrolle lo consagrado en el marco jurídico, y se encargue de hacer una realidad la teleología que tuvo el legislador al enunciar en la ley 1448 de 2011 que la atención a las víctimas del conflicto armado, debía hacerse con enfoque de género. Dentro de la formulación de una política pública, el Grupo de Trabajo “Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación”, propone como punto de importancia lo siguiente:
Crear campañas de información que incentiven a las mujeres a denunciar los crímenes cometidos contra ellas y a reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación y los procedimientos previstos para hacer justicia, establecer la verdad y los programas de reparación individual y colectiva. Los contenidos deben darse de tal manera que cada grupo humano sea reconocido en sus especificidades. Debe idearse mensajes que contribuyan a disminuir la tendencia a que las mujeres se consideren solo víctimas por ser familiares de víctimas hombres (en general, esposos o compañeros e hijos) y se reconozcan ellas mismas como tales cuando alguno de sus derechos se ha vulnerado (Grupo de Trabajo “Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación”, 2008, p. 154)
Ello se justifica en la medida en que éstas han tenido que soportar además de los crímenes atroces en contra de sus familiares, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, episodios repudiables como las formas de esclavitud y violencia sexual que difícilmente pueden ser objeto de reparación si no es tenido en cuenta como un fenómeno particular y propio de la mujer como víctima del conflicto armado. (Castillo, 2009)
Conclusiones preliminares
Aun cuando la ley 1448 de 2011, busca dentro de su texto reconocerle a la mujer una reparación con enfoque de género, las disposiciones que al respecto indica son insuficientes para lograr dicho cometido. En esa medida se hace necesario (en especial en la situación actual de Colombia con el acuerdo de paz con las FARC) que el Estado adopte una posición un tanto más amplia en la protección de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las mujeres, y tome en cuenta su especial condición de víctima del conflicto armado y la diferencia que ha tenido el conflicto armado, en cuanto a sus Derechos Humanos.
Se hace necesario entonces realizar propuestas de mejora que contribuyan con que exista un reconocimiento de los derechos a la reparación de las mujeres. El legislativo y el Gobierno son los llamados a generar dichas propuestas, bien sea desde la misma norma o con la formulación de políticas públicas que complementen las disposiciones señaladas en la ley 1448 de 2011, y que hagan de la reparación de la mujer víctima del conflicto armado una verdadera reparación con enfoque de género.
CONCLUSIONES GENERALES
Estas y otras constataciones que pueden escapar a este texto, demuestran la necesidad de que el legislador tome una posición activa en la implementación de un enfoque de género para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto armado, en atención a las afectaciones diferenciadas y que se han presentado por su condición de ser mujer.
En este sentido, la trastocación de sus roles con ocasión del conflicto armado, merece un análisis por parte del Estado un poco más a fondo de lo que realmente implica una reparación integral de la mujer víctima de un conflicto armado, que como pudo evidenciarse va más allá de la adopción de mecanismos jurídicos de protección de los derechos, a la verdad, justicia y reparación, sino que se extienden a que los mismos estén acordes con las necesidades que las mujeres requieren en atención a su condición, máxime cuando son ellas quienes han tenido que vivir con mayor crudeza fenómeno como la violencia sexual y el desplazamiento forzado, o la supervivencia de sus padres, esposos o compañeros permanentes de los que dependían, sin posibilidades reales de reintegración a la sociedad.
Ello permitiría diferenciar dentro de la reparación integral situaciones de especial vulnerabilidad como el de las mujeres, poniéndolas en una situación igualitaria para lograr una verdadera reparación y a visibilizar los esquemas de poder que se tornan desiguales cuando se habla de los efectos de la guerra en hombres y mujeres, siendo estas últimas más afectadas por su condición.
En ese sentido, los programas, medidas y planes que adopte el gobierno para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, necesariamente debe contar con un enfoque de género, que se extienda inclusive a procedimientos que realmente reconozcan sus derechos, ya que estos son los llamados a reivindicar su condición como mujer y como víctima, y a superar las desventajas históricas a las que se han visto sometidas. Para efecto de lo anterior se propone entonces lo siguiente:
La titulación de los predios que deben ser restituidos a las mujeres sobrevivientes, cuando estas no figuraban en estos.
La atención de situaciones de analfabetismo con un acompañamiento, asesoría y atención con personal calificado y que comprenda la especial situación a la que se encuentra sometida la mujer víctima del conflicto armado.
La flexibilización de los procedimientos y de las pruebas para acreditar su condición de víctima, y su titularidad sobre los predios de los que fue despojado su esposo, padre o compañero permanente.
El incentivo real en materia laboral, que le garantice a la mujer una sostenibilidad para su familia y para ella misma.
La inclusión y participación de la mujer dentro de las negociaciones con los grupos armados al margen de la ley.
REFERENCIAS
DOCTRINA
Amaní, E. (2003) Género y conflictos armados. Informe General. Recuperado de: http://www.bridge.ids.ac.uk/sites/bridge.ids.ac.uk/files/reports/Conflictos%20Armados-Overview%20Report.pdf
Bautista, M. (2008) “Desde la perspectiva de las mujeres. Atención y protección a las víctimas”. En Mujer y género, por la verdad, la justicia y la reparación (Ed.) Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (pp. 83 – 101). Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Barcelona: Editorial Anagrama.
Castellanos, G., Accrosi, S. (2007). Sujetos femeninos y masculinos. Bogotá: Editorial Cargraphics.
Castillo, A. (2009) “Violencia, mujeres y democracia”. En Corporación Humanas (Ed.) Memorias del seminario internacional judicialización de casos y reparación a mujeres víctimas de delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Bogotá: Ediciones Antropos.
Catrellón, P, M., & Romero, C, C. (2016) “Enfoque de género en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras: una propuesta para la caracterización de las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia”, Revista CS, 19, 69 – 113.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013) ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.
Céspedes, L. (2010). La violencia sexual en contra de las mujeres como estrategia de despojo de las tierras en el conflicto armado colombiano, Revista de Estudios Socio Jurídicos, 24, 273 – 304.
Consejería en Proyectos. (2007) Impunidad pongámosle fin. Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina. Recuperado de: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/4739.pdf
Coral, A. (2010). El cuerpo femenino sexualidad: entre las construcciones de género y la ley de justicia y paz, International Law, 381 – 410.
Díaz, D. (2002). Situación de la mujer rural en Colombia. Bogotá. Editorial Antropos.
Estrada, B., Ibarra, C., Sarmiento, E. (2003). Regulación y control de la subjetividad y la vida privada en el contexto del conflicto armado colombiano, Revista Estudios Sociales, 15, 58 – 93.
Goldblatt, B. (2010) “Evaluación del contenido de género en las reparaciones: lecciones de Sudáfrica”. En Beth G. (Ed.) ¿Y qué fue de las mujeres?: género y reparaciones de violaciones de derechos humanos (pp. 53 - 101). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Grupo de trabajo “mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación”. (2008) “Recomendaciones para garantizar la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado”. En Mujer y género, por la verdad, la justicia y la reparación (Ed.) Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (pp. 147 - 158). Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
Guillerot, J. (2010) “Vinculando género y reparaciones en el Perú: una oportunidad fallida”. En Beth G. (Ed.) ¿Y qué fue de las mujeres?: género y reparaciones de violaciones de derechos humanos (pp. 148 – 212). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Guzmán, D., Chaparro, N, (2014). Restitución de tierras y enfoque de género. Bogotá: Ediciones Antropos.
Guzmán, D., Barraza, C. (2008). Sin tregua, Políticas de reparación para las mujeres víctimas de violencia sexual donde dictaduras y conflictos armados. Santiago de Chile: Centro regional de Derechos Humanos y justicia de género.
Hoyos, M. (2013). Así va la restitución de tierras para las mujeres. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: http://archivo.lasillavacia.com/content/asi-va-la-restitucion-de-tierras-para-las-mujeres-46339
Ibarra, M. (2009). Mujeres e insurrección en Colombia: reconfiguración en la identidad femenina en la guerrilla. Bogotá: Edición de la Pontificia Universidad Javeriana.
Jimeno, S, G. (2008) “Reparación integral para las mujeres víctimas del conflicto en Colombia. Necesidad de una política pública”. En Mujer y género, por la verdad, la justicia y la reparación (Ed.) Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (pp. 103 – 146). Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
Joinet, L. (2007). Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
Londoño, L. (2005). La corporalidad de las guerreras: una mirada sobre las mujeres combatientes desde el cuerpo y el lenguaje, Revista de Estudios Sociales, 21, 67 – 74.
Pachón, S. (2005). Voces: en nombre de las víctimas de la guerra. Ruta pacifica de las mujeres. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: http://www.rutapacifica.org.co/descargas/publicaciones/versionresumida.pdf
Paz, C., & Bailey, P. (2010) “Guatemala: género y reparaciones para las violaciones de derechos humanos”. En Beth G. (Ed.) ¿Y qué fue de las mujeres?: género y reparaciones de violaciones de derechos humanos (pp. 102 - 147). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Ramírez, P. (2009). Ciudadanías negadas: victimización histórica, reparación y (re) integración para mujeres y niñas en Colombia. El desafío de zurcir las telas rotas, Reflexión Política, 11(21), 92 – 107.
Ramírez, M. (2001). El impacto del desplazamiento forzado sobre las mujeres en Colombia, Amérique Latine Historie & Mémorie. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: https://alhim.revues.org/531
Reyes, R. (2010). La construcción histórica del sujeto femenino y su autonomía: contribuciones para un análisis, Santiago, 19 – 40.
Rubio, M, R. (2010) “El género de las reparaciones: la agenda pendiente”. En Beth G. (Ed.) ¿Y qué fue de las mujeres?: género y reparaciones de violaciones de derechos humanos (pp. 31 – 38). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Saffon, S, M & Guzmán, R, E. (2008) “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas del conflicto armado: problemática, diagnóstico y recomendaciones”. En Mujer y género, por la verdad, la justicia y la reparación (Ed.) Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia (pp. 31 – 82). Bogotá: Ediciones Ántropos Ltda.
Salcedo, D. (2013). Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: Retos en Colombia, Revista Paz y Conflictos, 6, 124 – 151.
Sánchez, C., Oliveros, S. (2014). La reparación integral a las víctimas mujeres: una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano, Revista de Ciencias Jurídicas, 11, 163 – 185.
Sisma Mujer. (2010) Reparación para las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado. Una aproximación a la formulación de criterios para su determinación. Bogotá: Corca Editores.
Unidad de víctimas. (2014). Mujeres y conflicto armado. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/mujeres.PDF
Uribe, G. (2006). “Perdí a mi esposo y a mi hijo” y otras historias de desplazados y desplazadas, Revista de Estudios Sociales, 24, 71 – 89.
LEGISLACIÓN
Congreso de la República. Ley 1448 del 10 de junio de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48096 del 10 de junio de 2011.
Congreso de la República. Ley 906 del 1 de septiembre de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 45658 del 1 de septiembre de 2004.
Congreso de la República. Ley 975 del 25 de julio de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Diario Oficial No. 45980 del 25 de julio de 2005.
JURISPRUDENCIA.
Corte Constitucional. Sentencia C – 781 del 10 de octubre de 2012. Magistrado Ponente: María Victorial Calle Correa.
Corte Constitucional. Sentencia T – 234 del 21 de marzo de 2012. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional. Sentencia T – 496 del 16 de mayo de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional. Auto No. 092 del 14 de abril de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional. Sentencia T – 025 del 22 de enero de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional. Sentencia C – 400 del 20 de mayo de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
WEBGRAFÍA.
Unidad de víctimas. (2014). Mujeres y conflicto armado. Consultado el 1 de septiembre de 2016. Recuperado de: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/mujeres.PDF
Tags:











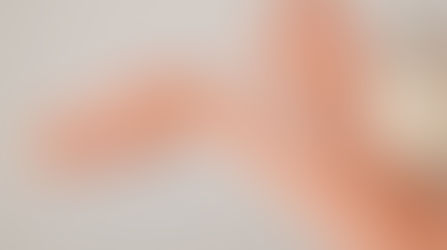
































Comentarios